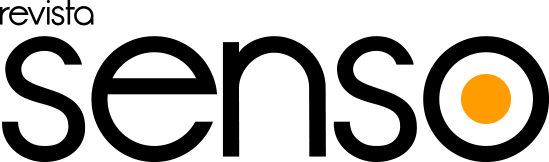“Parirás con dolor” (Gn 3, 16) es más que la referencia a un acto biológico y sus consecuencias. Es una declaración de dominación patriarcal. La asta sentida de una bandera invisible colocada sobre un territorio de conquista: los cuerpos desamoldados del modelo machista. La Biblia está llena de cuerpos: exaltados y criticados, mencionados y ocultados, cuerpos con nombre y cuerpos anónimos, cuerpos desencontrados, cuerpos en comunión y cuerpos a los que diferentes imaginarios de ser pueblo de Dios acuerpado patriarcanormativamente, les han contado – y nos han sido contados, por consiguiente- como cuerpos extraños.
El pasaje de 1 Sam 4 del 19 al 22 es un cuerpo textual lleno de cuerpos que transitan por el camino de la vida en Dios, el cual es intrínseca y deontológicamente asumido y comprehendido como camino de salvación. Los cuerpos del pasaje marcan los ritmos de la vida y sus movimientos: hay dos cuerpos que salen de la vida, uno que entra en ella, otros que están al centro de la misma posicionándose al margen del morir y del nacer y al lado del dolor, y un cuerpo estático, doblado, replegado en sí y casi desapareciendo en sí mismo. Tres de estos masculinos, el resto cuerpos de mujeres. Voces sin cuerpo y cuerpos con voz: solo el de ellas y ella. Hay también un rumor de llanto inaudible y presente en todo el texto. Por todo ello, también una pregunta no inmanente (ya que no está en el texto en sí), sino que emana de ello: la pregunta sobre lo que nos salva del dolor. Es esta la pregunta que nos ha motivado a hurgar críticamente en este texto.
El libro primero de Samuel es el primero de dos libros canónicos que llevan el nombre de un hijo deseado por una mujer: Ana (1 Sam 1, 9 – 18) El tabernáculo de Siló (1 Sm 1,3; 9) es un espacio importante en las narrativas de estos libros. La propia historia de la concepción, dedicación y nacimiento de Samuel está vinculada con ello y la de nuestro pasaje, de cierta forma también, puesto que lo que desencadena, nuclea y pone a orbitar el movimiento de los cuerpos en esta perícopa es el arca: un cuerpo de otro tipo, cuerpo ausente, cuerpo sombra, energía, cuya existencia y suerte anima, dinamiza, recoloca e impacta profundamente lo que sucede con estos cuerpos de carne y hueso re- cogidos en el texto. El arca en general acuerpa el corpus que es el pueblo diverso de la fe y sus movimientos. En el contexto de este pasaje, también los mueve a ellos. Simbólicamente es un núcleo y narrativamente es central.
Este pasaje es corto y comienza sin rodeos. El conflicto que acciona la dramaturgia del texto es enunciado rápidamente, desde el primer versículo. Como en un juego de ajedrez parece disponer todas las piezas: las negras cuerpos que van a jugar su papel como en el negativo de una foto, así a la sombra. Las blancas, cuerpos que van a verse claramente. Y en dos tres movimientos que dura el versículo el poder se come a unos y amenaza (coacciona) a otros. Al final, como en muchas de las grandes partidas, pareciera que el peón blanco es el que salva el juego. La analogía con el ajedrez, es una manera de denunciar críticamente la cosificación casi estratégica de los cuerpos en el tablero extenso y aún blanquinegro y bipartido que es la vida tal cual la distribuye una cultura también binaria, donde los degradés son degradados pues no hay lugar, naturalmente, sino para lo heterogéneo.
Desde esta lógica conviene preguntarnos por la distribución y el movimiento del pasaje, y declarar ambas categorías como lentes hermenéuticos. Vamos a resaltar, primeramente, las acciones de esa mujer sin nombre que solamente es identificada como nuera כַלָּתֹ֣ו y mujer de Pinjás פִּינְחָס אֵֽשֶׁת־ en los primeros dos versos, pues es en los mismos donde el pasaje nos muestra el contraste que queremos hacer notar:
| v.19 | תִּשְׁמַ֣ע | Escuchó, prestó oidos | El sentido es que se abrió al rumor, lo acogió |
| v.19 | תִּכְרַ֣ע | Se arrodilló | Este verbo tiene la connotación de hundirse, postrarse, replegarse en sí misma |
| v.19 | תֵּ֔לֶד | Parió, tuvo un hijo | El texto deja claro que pare el hijo no solamente porque estaba en el tiempo biológico, sino producto de los dolores relacionados con aquellos rumores escuchados |
| v.20 | לֹ֥א עָנְתָ֖ה | No respondió, no reaccionó (Y) | El significado del verbo es el de no prestar atención, apunta a un no “acusar recibo”, no recibir |
| v.20 | לֹא־שָׁ֥תָה
לִבָּֽהּ |
No dispuso (reafirmó, atendió, colocó, consideró) su corazón (su ser, voluntad e intelecto) amorosamente
|
El sentido de rechazo y desatención total de ese mensaje queda reforzado con esta segunda parte de la frase, dos negaciones totales seguidas unidas por la conjunción |
Los dos primeros versos nos hablan de una mujer sin nombre y sin voz. Insertada en la vida (y la narrativa) por la existencia de dos varones: el suegro y el marido, en ese orden. El primer movimiento propio de ella en el texto nos muestra que se abre a un rumor que no tiene sujeto, que no se sabe de dónde vino y que, aunque vinculado a su familia, no está dirigido a ella. O sea, ella no es sujeto explícito, sino objeto implícito respecto a ello. Sin embargo, lo hace suyo, lo acoge, se abre al mismo de forma que su cuerpo se re/siente. Se dobla, se reduce (al caer de rodillas), y la perícopa se encarga de decirnos que somatiza al punto de llegar al límite de casi desaparecer totalmente. Así comienza el verso 20, con una mujer anónima y silente, encorvada por dolores asumidos, físicos y emocionales, de adentro y fuera, que la han llevado a una situación liminal: “Estando a la muerte…” (NBJ) …al tiempo que moría (RV60) “Estando por morir…” (BP), pero esta mujer, no está sola.
En la distribución de la perícopa, aparecen ahora otras presencias y otras voces: ¡un grupo, un colectivo de mujeres! Aparecen en el momento exacto en que la cadena vital de esta nuera y esposa se ha quebrado y el cordón de la vida que sale de ella acaba de desenrollar un hijo. Una mujer ovillo teje un hijo varón. Se desteje y deshace para crear otro cuerpo desde ese su cordón vital que, al desatarse de ella, va a conectarse a un tejido genealógico que no la nombra.
El texto, donde hasta ahora no ha existido voz por parte de sus actores y solo ha hablado el narrador, pasa del contexto pasivo de la escucha (de una) al activo de la palabra (de muchas) ¡en boca de un coro de mujeres! ¿A quién le hablan? A esa que está en el piso, ¿desde dónde le hablan? Estando en pie, cerca de ella. ¿Qué le dicen?: אַל־תִּֽירְאִ֖י ¡No temas! Un imperativo inmediato, concreto.[1] Sin embargo, esa mujer atrapada en una cadena de dolores que tienen que ver con los hombres, no las escucha a ellas y, como ya observamos en el verso 20,! ni siquiera les presta oídos!
Ante esto, podemos preguntarnos ¿qué papel jugamos las mujeres en las vidas de otras mujeres? ¿logramos ser las mujeres ese lugar salvífico para la(s) otra(s)? Y podemos adicionar también una pregunta que puede ayudarnos a proseguir mirando desde la sospecha este pasaje: ¿por qué es que ella, literalmente, las desoyó?
Si la narrativa no estuviese ampliamente permeada por una matriz patriarcal, ni vinculada como lo muestra su contexto literario a un ambiente religioso- genealógico, hasta cabría sospechar que ella desoye a las mujeres porque sustentan el status quo de que un hijo puede salvarnos, mientras que ella, al mirar a ese hijo, le pone un nombre que encierra un grito, una pregunta, esto es: אִֽי־כָבֹוד֙, deאִי, isla [2] y כָּבוֹד, gloria, flor[3]. Pero precisamente mirar con lentes de distribución y movimiento nos ayuda a tener una imagen más clara del pasaje haciéndonos notar otro dislocamiento interesante: ella (nuera y mujer de) solo habla para dirigirse a su hijo varón al cual curiosamente es mencionado como נַּ֗עַר, vocablo que en hebreo suele traducirse como muchacho, pues se refiere a la edad de la infancia a la adolescencia[4] y también como siervo. Mientras que las mujeres, a dirigirse a ella, lo llamaron de בֵ֣ן, o sea, de hijo, vocablo derivado de בָּנָה, que significa albañil y carga en sí la esencia de construir, de colocar cimientos[5].
Por otro lado, el cuestionamiento subyacente en la forma de nombrarlo tiene que ver con la preocupación por un corpus que no es su cuerpo, sino aquel donde se encuentra desfavorablemente y anónimamente diluido por el hecho de ser mujer: el pueblo de Israel en general. El verso 24, y final de esta porción, igualmente no deja dudas sobre este movimiento de despersonalización de ella al colocar en su boca una referencia al arca, al suegro y al marido, ¡en ese orden!
Mirando desde las categorías hermenéuticas de distribución y movimiento, previamente escogidas para observar críticamente este pasaje, podemos constatar que la perícopa nos muestra a una mujer engrampada en una cadena de hombres, debilitada y aplastada por aquello que tiene que ver con ellos y su ámbito, incapaz de moverse liberadoramente ni en cuerpo, ni en pensamiento. Descolocada respecto a lo esencial (ella misma) a lo real (su hijo pequeño) y lo más próximo (las mujeres que sí están en pie junto a ella) incapaz de percibir in sito y con-moverse a partir del llamado de esos otros cuerpos.
Parirás con dolor… la perícopa de 2 Sm 4, 19 al 24 parece reafirmar y reforzar esta pre- condición con creces. Sin embargo, las voces de mujeres se elevan imperativamente con una imprecación antisistema. No están en otro lado, están ahí en ese mismo lugar del ser mujer, al lado de ella, Solo que logran ubicarse diferentes y se posicionan en el momento exacto de la muerte, siendo la ‘única voz en por de incorporarla. Devienen eso sí, en voces extrañas en un pasaje donde, por cierto, no habla Dios.
Notas:
[1] El verbo está en yusivo y la negación está usando אַל (’al). El contraste entre אַל (’al). y לֹא (lo’) también sirven de insumo al mirar con los lentes de distribución y movimiento.
[2] LOGOS KLOGOS. Strong Hebrew 336. Disponible en: https://www.logosklogos.com/strong_hebrew/336
[3]LOGOS KLOGOS. Strong Hebrew 3519. Disponible en: https://www.logosklogos.com/strong_hebrew/3519
[4]LOGOS KLOGOS. Strong Hebrew 5288. Disponible en: https://www.logosklogos.com/strong_hebrew/5288
[5]Cf.: LOGOS KLOGOS. Strong Hebrew 1129. Disponible en: https://www.logosklogos.com/strong_hebrew/1129